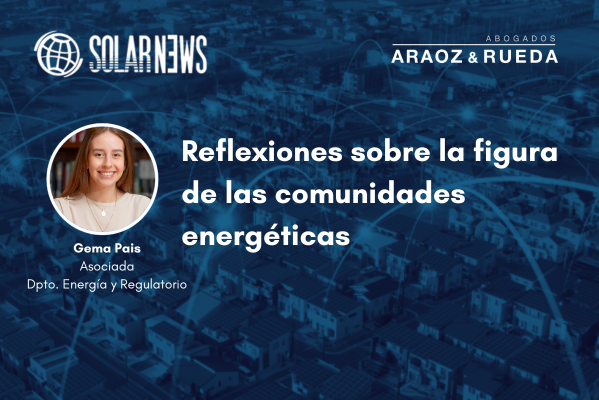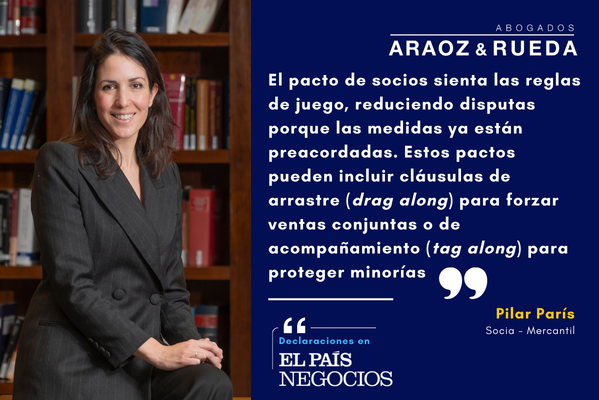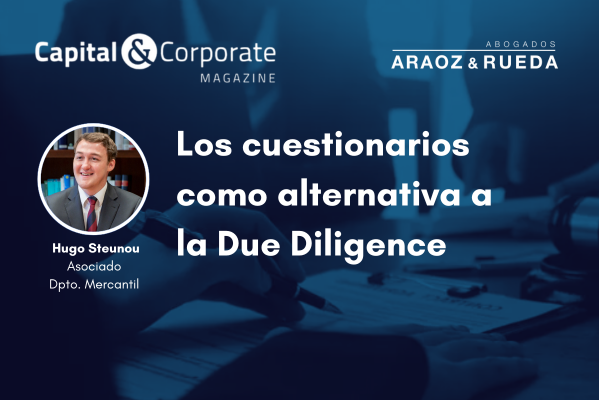La transición energética ha encontrado en las comunidades energéticas uno de sus instrumentos más prometedores. Las comunidades energéticas permiten que grupos de consumidores produzcan y compartan energía renovable, convirtiendo a los usuarios en prosumidores y empoderándolos como agentes activos del sistema energético. Todo ello está provocando un cambio sustancial en el sector energético, que avanza de un modelo centralizado y unidireccional tradicional hacia otro descentralizado, participativo y orientado a la ciudadanía.
El marco normativo español de las comunidades energéticas se apoya fundamentalmente en directivas de la Unión Europea. La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, introdujo el concepto de comunidades de energías renovables. Por su parte, la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, estableció las comunidades ciudadanas de energía.
En el ámbito nacional cobra especial relevancia el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, que reguló las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, estableciendo el marco para el autoconsumo colectivo, elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades energéticas.
En España existen actualmente dos tipos de comunidades energéticas: las comunidades de energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas de energía (CCE). Ambas son entidades de naturaleza abierta y voluntaria, donde sus integrantes participan directamente en la toma de decisiones sobre la producción, gestión y uso de la energía, que buscan proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios, así como a las zonas locales donde operan. Pueden estar formadas por ciudadanos, PYMES o autoridades locales.
Estas figuras se diferencian en que las CER están específicamente orientadas hacia la producción y gestión de energía renovable, mientras que las CCE se centran en la gestión del consumo energético, proporcionan servicios relacionados con la eficiencia energética y pueden involucrarse en la gestión del consumo y la agregación de la demanda. En este sentido, es requisito que los miembros de una CER estén situados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que sean propiedad de dicha entidad jurídica, mientras que las CCE no tienen limitación de proximidad.
En cuanto a la forma jurídica, estas pueden adoptar cualquiera válida en Derecho que permita la participación abierta, voluntaria y efectiva de sus miembros. Las más comunes son las cooperativas y las asociaciones debido a su naturaleza democrática y participativa. Aun así, las comunidades energéticas se beneficiarían de analizar la conveniencia de desarrollar un estatuto específico que reconozca su singularidad y especialidad
El desarrollo de las comunidades energéticas se encuentra en una fase de expansión inicial todavía, con experiencias relevantes en determinadas comunidades autónomas -Cataluña y Canarias son dos referentes en este ámbito-. Este desarrollo enfrenta diversos obstáculos, desde una excesiva complejidad administrativa y regulatoria, las altas barreras económicas y financieras iniciales y limitaciones técnicas que alejan a potenciales interesados.
Estos desafíos requieren una reflexión profunda sobre la necesidad de reformas estructurales en cuatro ámbitos fundamentales:
- La creación de un estatuto jurídico específico. Un estatuto específico de «comunidad energética» podría establecer claramente su personalidad jurídica, régimen de responsabilidad, obligaciones fiscales, derechos de los miembros y mecanismos de gobernanza participativa. Esta regulación específica facilitaría la diferenciación entre comunidades energéticas y otras formas asociativas, reconociendo su función de interés general en la transición energética
- La simplificación y unificación administrativa. Actualmente, la constitución y puesta en marcha de una comunidad energética requiere navegar por múltiples procedimientos dispersos entre diferentes administraciones: permisos de acceso y conexión, autorización de instalaciones eléctricas, solicitud de subvenciones y ayudas públicas en diversas convocatorias y ante diferentes administraciones públicas, además del ordinario cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles. Esta fragmentación administrativa y de gestión constituye una barrera de entrada elevada para muchas iniciativas ciudadanas.
- La reforma del sistema de incentivos. Aunque existen líneas de ayudas públicas para comunidades energéticas, estas resultan, en muchos casos, insuficientes. Además, se suelen encontrar fragmentadas territorialmente. Diseñar un marco estable de incentivos fiscales que incluya bonificaciones tanto para instalaciones de comunidades energéticas como para sus miembros facilitaría el desarrollo de estas iniciativas.
- El apoyo público. El proceso de creación de una comunidad energética requiere un importante esfuerzo de coordinación y participación ciudadana. Es por ello que las Administraciones Públicas deben llevar a cabo un rol fundamental no sólo de facilitadores sino también de líderes, tanto mediante apoyo normativo y financiero como a través de nudging que impulse comportamientos colaborativos.
Las comunidades energéticas representan una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más justo, sostenible y democrático. Sin embargo, su pleno desarrollo se beneficiaría de una reforma que supere los desafíos actuales, simplifique radicalmente los procedimientos administrativos y establezca un marco de incentivos estable y ambicioso. Solo así podremos aprovechar el enorme potencial transformador de la participación ciudadana en la transición energética.
Artículo publicado en SolarNews.
Por Gema Pais
Asociada – Dpto. Energía y Regulatorio